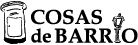Siete Manueles y un bondi (segunda parte)

Un viaje exclusivo por la historia del colectivo, ambientado en Galicia, Liniers y Mataderos.
“La vida es un libro”, nos dijo San Agustín. Séptimo lo recordó. Buscó en las páginas de su vida guardadas en el baúl de los recuerdos, lo sacaron del letargo. El colectivo arrancó, camino desconocido, pero camino, la mirada delante para no chocar. Nunca el juego de la oca que te manda para atrás.
Séptimo, ya formado como empresario, vivía la tranquilidad de conocer de dónde venía. Era el séptimo de una familia gallega que había elegido Mataderos para vivir, para trabajar, para tener hijos. También Séptimo, en una pausa, en una pausa para pensar, pausa para callar, ver dónde estaba y qué camino recorrer, nunca caricias de los abuelos. Se quedaron en Rodeiro, sólo cartas escritas por él y firmadas por Manuel. De joven, masticando palabras:
Nosotros bien, gracias a Dios, de salud todo bien. Y el relato continuaba como una triste oda, palabra por palabra transmitida por Manuel.
Ya llevamos once gente’, antes cinco pasajeros, cuatro atrás y uno adelante, después ocho y ayer once, once, José. Ya compré un taxi, compré un camión y lo teché. Quedó muy lindo, tiene una puerta adelante. La gente entra y me dice buen día. Cuando se bajan me pagan, yo les miro la cara, son diez o veinte centavos. Los centavos son calderilla, hombre, pesetas pequeñas, pero ahora estoy mejor, antes entraban pocos, sólo hombres, las mujeres tenían miedo. Yo te cuento que acá hay calles lisas con adoquines que son como penedos, se puede caminar. Acá se llama colectivo y el de once va muy bien, pongo tres adelante, tres en el medio, dos en una maderita que se pone y se saca y uno atrás. Y, para terminar, dos al lado mío, qué joder, al bajar es un atalloradero; si es el de atrás, todos se levantan para poder salir. José, yo te dije que se llama auto-colectivo y si esto sigue así voy a ahorrar. No piensen mal, les vamos a mandar ropa y comida, acá no te cobran, es por la guerra como en correo de Lalín.
Bueno, José, Manolito se enfada, no quiere escribir. Por último, compré un terreno en Mataderos. Es lindo, como una leira, hay verde y a veces pasan vacas. Hay muchos gallegos que nos llaman colectiveros, porque llevamos mucha gente. Hay algún portugués. Con Lola vamos a poner ladrillos, son cuadrados, pero van bien, acá no hay piedras ni horrios. Mucha carne, hay morriña de chorizo y de fociño. Hay tranvías que llevan gente, porque estamos un poco lejos, pero es un lindo lugar. Pronto te escribo y te cuento mucho más.
Los tres momentos más importantes que pasaron por la vida de Manuel los recordaba en cada oportunidad; en la mesa, en el boliche o en la esquina de su casa. En Cuba, fue carcelero de mil heridos cortando cañas de azúcar, látigo y un 32, casi esclavos. Otra era Rodeiro, con su morriña y con su nai. El último fue el colectivo, que fue el amor de su vida. Antes de morir, ya cansado y sin su amor, el colectivo quiso quedarse con el tiempo y no pudo; lentamente se fue apagando. Las tardes que Séptimo lo escuchaba se asombraba de su memoria. Nunca supo si lo que contaba era verdad, solo sabía que era su verdad.
—El colectivo lo inventamos nosotros —decía—, gallegos y portugueses. Teníamos taxis, algunos descapotados, el mío no, enterito, fuerte como un toro, y la crisis nos comía, ni una mínima peseta entraba. Me invitaron y yo fui; como llevaba cinco pasajeros, todos hombres, las mujeres tenían miedo. Pepe llevó a la Josefa, Lola no quiso subir, diez centavos o veinte. El tirón más largo me fue bien. Primero, cinco, seis, luego carroceé un camión, entraban diez y luego dieciséis. ¿Te acordás, niño? Me paraba en el hospital Salaberry, parada larga. Tú me traías un chorizo colorado y yo te daba una bolsita verde con las monedas.
Séptimo sonrió, miró los dedos esperando ver el pegote del engrudo.
—Los domingos se compraba La Prensa, que medía como un kilómetro. Se cortaba como fiambre, 15×20, para papel higiénico, y las sobras para las monedas, rollitos de dos y lo máximo de diez pesos; aparte, las moneditas de cobre. ¿Te acordás de Carballo? —preguntó.
—Cómo no me voy a acordar.
Una tenue luz iluminaba el famoso boliche de Carballo; pleno Mataderos, Bragado y Larrazábal, enclavado en un barrio, casas bajas, muchas calles de tierra, tres o cuatro amigos, ya jubilados, las cartas, la brisca, devoraban sus minutos y sus días también. El boliche de Carballo juntaba a los gallegos, una copa de agua ardiente; de tanto en tanto, una queimada para alejar los fantasmas. Aguardiente, grapa, orujo, todo venía bien. Manuel, don Jesús y Cibeira salían caminando por Larrazábal, pocas palabras, muchos recuerdos. Al llegar a Alberdi, cada atardecer esperaban al tranvía, la realidad perdida como un juego.
—Ese es el 40 —decía uno.
—No, es el 48 —repetía el otro.
Triste visión era el tranvía. El enemigo del colectivo. No importaba su número, fue su enemigo.
Al llegar a Pieres, vacía, con algún deterioro cognitivo, repetían siempre las mismas historias mil veces anunciadas. Parco aparentaba alguna dislexia que no tenía, empezó su perorata.
—¿Vio, Cibeira? Qué momento, escuché los tiros. Era carnaval, la comparsa, Los Malcriados de Mataderos, papel picado, bombos, no eran petardos, eran tiros. Empezó en Albariño y siguió en Guardia Nacional. Vea, Pepe, no lo mató el sargento, lo mató el morocho, yo lo vi. Detrás de un árbol cayó, era el Pibe Cabeza. Murió. Era el ladrón más conocido; bancos, estancias, todo el mundo hablaba de él. Pero murió y, atrás de un árbol, quedó su cuerpo tendido. Caprioli, su compañero de correrías, se metió en el colectivo, se portó bien. Después se bajó, creo que bajó cerca, dejó al Pibe Cabeza recostado bajo su árbol. Nunca pudo ver a su hijo, dicen que la novia lo traicionó. Suerte por mi colectivo, pero en Mataderos murió.
Silencio, cada uno a su casa, una sopa, un resto de algún puchero y a dormir.
Después de que le expropiaron el colectivo Manuel cambió. Nunca había sido locuaz, nunca dio un te quiero, pero Séptimo sabía que lo quería. Faltó el diálogo, no entendía que los sentimientos nunca son buenos o malos si no lo manifestás.
Un sábado por la tarde, Séptimo, un pibe de barrio, pantalón corto, se asombró. Subió al bondi vacío, miró lo cambios; Tellier, Corrales, un conventillo con un local con carteles en la calle. Uno que sobresalía con dibujitos decía “soy el fileteador”. Parado, Séptimo entró al local del filetero mientras le preguntaban a Manuel:
—¿Qué le ponemos, señor?
—Los redondeles, las cintas que parecen mariposas, que quede lindo.
—Yo soy como Miguel Ángel —dijo el señor.
Séptimo, entusiasmado, dio una vuelta al colectivo mirando cada detalle. Al costado de la puerta apareció negro y verde el escudo de Chicago. Manuel no dijo nada, pero Séptimo se emocionó. Ese escudo dibujado para siempre fue un antes y un después. Su padre lo amaba, era analfabeto, osco, no hablaba. En negro y verde todo lo decía, un te quiero a su manera. Séptimo escuchó y aprendió a perdonar.
En el ocaso, la memoria gastada por los años, el orujo, las jornadas de quince horas de trabajo, se permitía descansar. Su boca juntaba letras convertidas en recuerdos; siempre el colectivo, el gran amor de su vida. No lloraba, solo lloró cuando el gobierno se lo robó, dándole dos pesos por lo que valía diez. Él luchó, no lo quiso entregar. Lo llevó a San Justo, ruta 3, tiró unas paredes, lo escondió. Eran dos colectivos, uno nuevo todavía sin pagar. Pasó el tiempo y los tuvo que entregar. Lo venció el capitalismo malsano, el pacto con los ingleses le robó a su novia, a su amante, a sus sueños.
—¿Dónde está el 49? El aguardiente de Carreto, frente a la plaza. ¿Dónde está la línea 15 por Larrazábal? ¿Y la primera?
—No sé.
—¿La 14? Siempre con Vélez, siempre con Vélez. Nunca le gustó la palabra bondi. Para Manuel era el colectivo; bondi, para Brasil; él amaba el colectivo, cuentan que un invento argentino. ¿Te acuerdas? Romerías en Quilmes y en Paso del Rey, la gaita y la guitarra, la empanada gallega y el asado también.
Don Gumersindo protestó porque lo dejaron afuera, porque no entraba en el colectivo. Siempre quedaba alguien afuera. Se quedó en silencio. Séptimo lo quiso mimar, quiso que no sintiera el dolor de no subir a los vecinos. Y con un tímido susurro le comentó:
—Fue como el Arca de Noé.
Manuel lo miró fijo. Se despertó, ya no estaba entumecido.
—Ese Noé, ¿de qué línea era? ¿Era chofer o componente?
—No, papá, te cuento. No era un colectivero. Dios estaba enojado, porque nos portamos mal, lloraba tanto que primero fue un arroyo y después fue un río, el diluvio universal. Por eso los castigaba, lo llamó a un señor, Noé, y le pidió que construyera un barco, que pusiera un hombre y una mujer, dos pájaros, dos tigres, no mucho más.
Manuel lo miró fijo, como mirar para atrás, y comenzó;
—Eso está mal. Todos son muchos, pero suben unos pocos, ¿por qué elegir? Abajo queda gente buena; los niños, mi abuela, el tío Pepe. Es como los locos de Europa, que te eligen, te fusilan o te queman. Eso dicen los parientes en Alemania, en Italia y en España también. Son locos; yo, con el colectivo, a las maestras no les cobraba. Una vez una señora a los gritos…: “¡Ya llega!”, fuimos al hospital Salaberry. Paré el colectivo en la puerta, algunos se bajaron sin pagar, no importa. Al rato salió el marido; “Es un nene, es un nene. ¿Usted cómo se llama señor?”. “Yo le dije Manuel”. El hombre me miró y simplemente me dijo: “Se llamará Manuel”. ¿Será verdad? ¿Estará grande? A los picnics llegaban parados y a ti te bauticé en Luján; el colectivo, en la puerta, uno de enero del treinta y seis, y aproveché al cura que le tiró agua bendita al colectivo también.
En una de las romerías, uno sentado, otros bailando, apareció una bañadera, fea, como un ciempiés, una lona arriba, asientos a los costados, muchos asientos. Manuel, obsesionado por el colectivo, le gritó:
—¿Usted qué hace acá?
—Traigo gente —le contestó el portugués—. Los espero y los dejo en Liniers después.
—No señor, eso es del colectivo, ya nos echaron los trenes y los tranvías ingleses.
El hombre abrió los ojos.
—Yo no robo pasajeros, esto es especial, llevo gente a los remates de lotes, y a los chicos del colegio.
—No quiero boletos ni mentiras, tengo el 32 —contestó serio Manuel.
Los domingos al mediodía, obligación del almuerzo, Lola cocinaba. Manuel esbozaba una sonrisa perdida; su colectivo, los componentes, su dolor con la expropiación; con sus líneas, la primera, la 49, la 15 o la 14 con los hinchas de Vélez gritando “campeón”; un pomponcito de lana tejido por Lola adornaba la palanca de cambio. Arrancó despacio, luego voló. La bocina, como un zofar, comenzó a sonar. Reflexión, arrepentimiento, despertar del pasado, muchos años, el colectivo es una realidad. Se parió a sí mismo. Para Manuel, el bondi no se explica, se siente.
Séptimo, sentado en el jardín de su casa, ve pasar la actualidad. Hoy los colectivos parecen naves espaciales. Pasan con luces y con sonidos, pasan por su puerta, por su jardín. El sol corrige el frío de julio de 2025. Emilio Castro cortada, Carhué cortada, Cosquín cortada, Guaminí también. Sólo queda Montiel, algunas veces también cortada para podar. Sólo falta que nos pidan pasaporte para llegar a Liniers. Hoy hay más de veinte mil colectivos que llevan un millón de almas cada día.
En este mes de julio, anochecía, frío, los cristales atravesaban los cuerpos, frío, mucho frío. El viernes Séptimo y Susi tenían una cena en Puerto Madero. El camino de siempre; Alberdi, Bruix, Directorio, San Juan. Al llegar al Bajo, en una esquina, le llamó la atención un pequeño colectivo. En la penumbra le pareció azul con sus luces encendidas, le llamó la atención. Él también vivía esa obsesión heredada. Paró el coche y se acercó, vacío, brillando, parecía un OVNI. El conductor abrió la puerta, era una mujer.
—¿Es para turismo, no? —preguntó Séptimo.
—No, señor, es el nuevo colectivo. Es eléctrico, con servicios VIP, los manejamos mujeres, no contamina, ayuda a mejorar la vida, es silencioso… ¿qué más?
—Primero fueron taxis viejos —contestó Séptimo—, con asientos en el medio, fueron cinco, luego once, luego veinte, muchos más. Camioncitos caseros hasta que llegó el amante de Manuel, el Mercedes Benz. Mi viejo fue colectivero, me contó sus historias. A usted la veo tranquila, concentrada, él siempre vivía en el tumulto. Primero, ponía el cartel al taxi; después, sin boletos, pagaban al bajar. “Un pasito para atrás, por favor, un asiento, hay una viejita parada, menos gritos, tengo la cabeza quebrada”. Quince horas encerrado. El colectivo fue su cárcel, también su libertad. ¡Gracias y suerte, señora, es el colectivo del futuro! Pensar que al comienzo no subía la mujer por miedo. Próximo futuro, suerte, una vez más.
—Perdón, señor, no es el futuro, es el presente, ya hay un coche que funciona sin chofer cerca de la cancha de River.
—Qué bueno, siempre adelante, menos contaminación.
—No, señor, no se equivoque. Tengo miedo, soy colectivera, mi esposo también. Tengo dos pibes preciosos, estamos bien, pero ¿en el futuro tendrán trabajo mis nietos? ¿¡En Buenos Aires hay más de cincuenta mil choferes reemplazados por robots!? Ya no hay carteros ni chicas escribiendo a máquina; Olivetti, Remington y Underwod. Cajeros, muchos cajeros, no ves gente trabajando. Yo vivo en Catán, hay mucha gente sin trabajo, tengo miedo a la tecnología y a la inteligencia artificial. Yo le rezo a San Cayetano, todos los siete, que nunca me falte trabajo.
Séptimo, volviendo a sus recuerdos, revolviendo el disco duro perdonó.
Viejo, adiós, el duelo no elaborado es pasado, no busques por la ventana, manejá tranquilo, no mires para atrás, salió el sol. Estoy seguro de que estas discutiendo con San Pedro, porque cambió de mano en el 45. Estarás gritando: ¡Yo tengo el volante a la derecha, no me mandes a otro lugar, quiero seguir siendo libre, no tranvías por la vida, dejá que el bondi me lleve, me lleve a la libertad!
Séptimo se queda de pie, sin colectivo y sin fe. Sin darse cuenta, comienza a llorar recordando que un día Manuel en la crisis, sin gomas, el bondi fue por las vías de Rivadavia; entre tranvías, parecía una rosa en medio del desierto. Chau, bondi, chau, colectivo, chau, cartas a Galicia. Séptimo concluyó su duelo. El colectivo llego a su destino.
—Señores —se escuchó—, estamos en la terminal.
Ese fue el epílogo de San Agustín. Séptimo cerró sus ojos humedecidos, cerró el libro, lo envolvió como un regalo, lo acaricio, abrió el arcón y en su fondo quedó su sueño; Manuel y su colectivo y la Lola que tejía adornos para colgar.
Manuel López
Recommended Posts

Junín, tierra fortinera
20 octubre, 2025

Grandes bibliotecas de la historia
17 octubre, 2025

La plaza aplazada
16 octubre, 2025